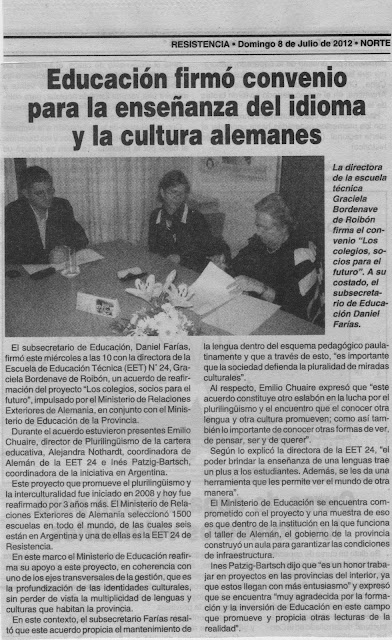Polifonía de Voces en la Historia Regional
A veces las nuevas tradiciones pueden surgir
fácilmente de otras antiguas, en otras ocasiones se les inventa pidiéndolas
prestadas del surtidísimo almacén de los rituales oficiales, los simbolismos y
las exhortaciones morales.
INVENTANDO TRADICIONES
Eric HOBSBAWM.
La historia es un
profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue,
anuncia lo que será.
LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA
EDUARDO
GALEANO
INTRODUCCIÓN
La sociedad chaqueña
es múltiple y compleja. Está compuesta por protagonistas disímiles, con
condiciones socioeconómicas desiguales. A esta ineludible realidad debemos
agregar una serie numerosa de lenguas y caracteres étnicos. En ellos debemos
contar a los pueblos originarios de la región que aún sobreviven, al tronco
hispánico-criollo, y a la variedad de pueblos de inmigración que se han
asentado y se siguen incorporando a la población de la provincia.
Si incorporamos en
una sola imagen estas cuestiones, apreciamos una relación desbalanceada, con
mayorías y minorías, con poderosos y débiles, en definitiva con dominantes y
dominados.
Cada uno de estos
grupos tiene voz propia, que expresa un punto de vista particular y las
opiniones y valoraciones sobre la realidad general y la relación con los demás.
Sin embargo, estas voces no son difundidas o tenidas en cuenta de la misma
forma. Hay algunos grupos que generalmente se expresan con tonos pausados y sin
estridencias, mientras que otros plantean sus verdades a los gritos. En ciertas
ocasiones los lugares se intercambian, pero en general no se produce un diálogo
ni un mínimo cruce de miradas. Unos son acallados y otros no son escuchados.
Con este panorama,
las últimas décadas han planteado un problema que desde hace mucho la sociedad
y el estado venían elidiendo: en qué consiste la identidad de la sociedad
chaqueña.
La Historia como ciencia y como discurso creador de subjetividad,
viene a enfrentarse con esta demanda social. Por ahora manifiesta limitaciones
e inconvenientes. Por las condiciones de la transposición didáctica y por
resultar una caja de resonancia de las relaciones sociales más comunes, los
docentes también se ven atravesados por las contradicciones fruto de esta
problemática.
La propuesta de este
espacio plantea aportar algunas reflexiones y líneas de acción como para saldar
estos desafíos. Suponemos que el primer paso es el reconocimiento de la
polifonía en la cultura de la sociedad chaqueña. Con una mirada respetuosa, que
valore y ponga atención especial en aquellos grupos que no intervienen en el
relato canónico de nuestro devenir. Esto exige prestar oídos y propiciar la
expresión genuina de todos los que integramos esta sociedad. Todos podremos
enriquecernos con lo de positivo que tengan los otros para ofrecer.
Desde este punto
partida, avanzaremos a construir un coro, con voces distintas pero en armonía,
que cuenten las distintas vertientes culturales y sociales. En eso consiste la
interculturalidad y el plurilingüismo.
CRITICA A LA HISTORIOGRAFÍA
Las
producciones históricas, sociológicas y antropológicas sobre las relaciones interétnicas
en la región son numerosas. Una de las características que se presenta en esta
literatura es la tendencia maniqueísta de construir un discurso sobre las
relaciones entre ambos.
Por un lado un
discurso de Historia social Liberal donde se enfoca las relaciones como una
lucha de ocupación donde el nativo se presenta como un problema. En numerosas obras
se menciona “la cuestión india”, concepto que se encuentra en todas las obras. Indudablemente
estos trabajos están realizados desde una posición etnocéntrica y en gran
medida su visión corresponde a las fuentes utilizadas. Sostiene la posición del
blanco colonizador con muy poca crítica, sin hace una valoración de la misma. Continúan
un discurso instalado desde la época del Territorio Nacional del Chaco, el del
indio que amenaza la propiedad privada o es sujeto de “civilización”. En definitiva el oficio del historiador y del sociólogo
es construir un relato verosímil pero a dicho relato tiene que realizarse una
contextualización para comprender la realidad reconstruida.
Existen varias
obras interesentes que podemos analizar y hacer una reflexión. Por un lado
mencionaremos la obra de Hugo Beck quien reconstruye las relaciones
interétnicas a través fuentes éditas e inéditas. Su libro se llama “Relaciones entre blancos
e indios en los Territorios Nacionales del Chaco y Formosa (1885-1950)”, y
realiza una adecuada contextualización de los procesos históricos. Por el
contrario, la polémica obra de Favio Echarri “Napalpi: la verdad Histórica”
demuestra la falta de un marco de referencia de las fuentes, un grueso error
para quien se denomina a sí mismo historiador.
Por otra parte
contraria a esta perspectiva de las relaciones interétnicas, se producen obras
donde se posiciona a los nativos como indefensos y como victimas de una
historia producto de la imposición de un modelo económico. Su estudio
tiene interesantes aportes de cómo entender las relaciones interétnicas, pero
no tiene en cuenta la posición del nativo como sujeto histórico en un proceso
de construcción. Solamente lo posiciona como un receptor de la hegemonía económico-cultural.
En este caso resaltamos la obra de Nicolás Iñigo Carrera “La violencia como
potencia económica: Chaco 1870-1914. El papel del estado en un proceso de
creación de condiciones para la constitución de un sistema productivo rural”.
En acuerdo con estas visiones tenemos las obras realizadas por Artieda
Teresa, quien se ocupa del papel de la educación como modelo de formación
de ciudadanos en las colectividades.
Paralelamente
a estos estudios comienza a florecer un interés por los testimonios orales.
Entre ellos destacamos la obra de Orlando Sanchez “Historia de los aborígenes
qom (tobas) del Gran Chaco contada por sus ancianos”, Juan Chico y Mario
Fernandez con su obra “El llamado de la sangre”. Son interesantes producciones
que nos amplían la visión de las relaciones interculturales.
Por tal
motivo, hasta la fecha no existe obra alguna que sintetice todas estas
producciones intentando reconstruir las relaciones interétnicas. Es necesario
tomar como sujeto histórico al nativo, inserto en una red cultural compuesta de
nuevos símbolos y significados, en la cual tuvo que resistir, rebelarse, invisibilizarse,
y resignificar su identidad.
Nuestro objetivo es poder
contribuir con una mirada abarcativa y completa sobre dichas relaciones
desde el momento del contacto hasta la actualidad.
ANALISIS DE LA
SITUACIÓN ÁULICA
La situación de las
prácticas escolares dista mucho de ser ideal, aunque simplemente es una parte
de una problemática mayor, que hemos presentado más arriba. El panorama tampoco
es uniforme si comparamos las realidades de los distintos sectores dentro de
una misma ciudad, o las distintas regiones de la provincia, así como los
ámbitos rurales en contraste con los urbanos.
La atención a la
diversidad cultural es ínfima. Somos testigos y partícipes de formas y
prácticas negatorias o invisibilizantes de los “otros”, distintos del
estereotipo común, mayoritario o dominante.
En cuanto a la
relación entre las comunidades originarias y la población blanca, estas
cuestiones se vuelven más notorias. La posición del sistema educativo es clara:
el esfuerzo para la inclusión recae en general en el estudiante y su entorno.
Si no comparten los mismos códigos y valores, el problema es de ellos. Se
impone una mirada que infantiliza a la minoría étnica, y le otorga un papel
secundario aun en su propia vida cotidiana. En general, los estudiantes
aborígenes son pobres y acuden a grupos áulicos donde ocupan un porcentaje
minoritario.
Un caso común es la
asimilación de la situación de los estudiantes aborígenes con los educandos de
necesidades especiales, por inconvenientes de salud. Rasgos conductuales y de
relacionamiento diferentes se suman a las barreras culturales como impedimentos
en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero son definidos como
un problema del aprendiz, que “no sabe hablar”, o peor “no puede aprender”.
Los contenidos desarrollados tampoco atienden un
verdadero plurilingüismo, ni a la interculturalidad. Las prácticas
tradicionales son negadas u obturadas, los valores particulares, aún cuando dan
muestras de universalidad, no son tenidos en cuenta. La historia narrada es la
de la mayoría blanca, con el estado como centro y los gobernantes como
protagonistas. En ella, los grupos minoritarios son solo actores de reparto. Agregado a esta situación de desprotección por parte del
sistema, los niños que ingresan al sistema educativo en muchas ocasiones se
encuentran con un mundo simbólico propio de la cultura etnocentrista que porta
el docente, lo cual se convierte en un obstaculo intercultural, pues el docente
que trabaja en las comunidades tiene un enfoque multicultural de la sociedad Chaqueña
y no admite concientemente las diferencias culturales como un mecanismo de
exclusión impartidas desde la lengua. La formación bilingüe en la provincia con
las deficiencias del propio sistema de formación docente, reproduce un
mecanismo de sub-cultura excluida del sistema al cual tiene que aprender a
sobrevivir desde las aulas.
Por tal motivo, el aula se convierte en un espacio donde la significación
de la enseñanza no solo depende del tacto pedagógico, sino que también de
la visión etnocéntrica del docente
quien imparte la transmisión de saberes.
Los espacios del aula, como numerosos sociólogos lo han demostrado, son un
reflejo del poder que se ejerce, resabio del enfoque positvista-normalizador
que se reproduce constantemente en las escuelas. Allí las etnias originarias
tienen que aprender la cultura desde una posición dócil y obediente.
¿Realmente podemos
entender que la educación con sus múltiples defectos puede incluir a las
comunidades, para prepararlas a la sociedad del conocimiento]? Indudablemente
no. La demanda no es escuchada por los institutos de formación y las
capacitaciones solamente tienden a reproducir académicamente investigaciones
que no llegan a la practica. Por tal motivo, si entendemos que la
interculturalidad es una relación de las diferentes comunidades
democráticamente, podemos construir esta sociedad.
NUESTRA PROPUESTA
En definitiva, aunque entendamos de manera parcial los graves
inconvenientes que atraviesan las comunidades por la posición histórica, por su
negación cultural impuesta por la cultura blanca, es necesaria una visión
Polifónica. Así fomentaremos la
interpretación histórica, tomando como sujeto a las comunidades desde la
perspectiva socio-histórica, antropológica,
económica y cultural.
El objetivo de este trabajo, es
realizar una breve aproximación de las relaciones en la región.
Entendemos que reconstruyendo el proceso histórico a través de
diferentes tipos de fuentes podemos fomentar un relato donde se desnaturalicen
prejuicios y representaciones sociales etnocéntricas.
Luego de comenzar con los estudios preliminares, hemos realizado una
periodización donde desarrollamos desde la historia social y económica las
relaciones interétnicas en el territorio:
1.
Etapa de Subordinación y disciplinamiento.
2.
Etapa de
Asimilación y explotación
3.
Etapa de
Invisibilización y marginación
4.
Etapa de Reidentificación y respeto.
Queremos con este
trabajo proponer una alternativa al pensamiento etnocéntrico que se imparte en
las escuelas de nuestra provincia. Ha quedado demostrado que los
etiquetamientos y los prejuicios primeramente responden a un esquema mental y
el lugar donde uno se civiliza, de acuerdo a la formula sarmientina, es el
lugar donde también se aprende a negar y a desechar la otredad. Esto lo debemos
a una historia oficial que se encuentra en la estructura de la educación, y
tenemos que rever dichas acciones. El
autor Sergio Wischñevsky menciona “La
llamada historia oficial ya no es tal. Nadie la sostiene. Ni siquiera es parte
de los nuevos manuales escolares. Sin embargo, hay que reconocer que perdura en
el sentido común general. Y su presencia es fuerte, aunque más no sea, para ser
objeto de fuertes críticas. Podríamos decir que su creador fue Bartolomé Mitre,
que eligió contar una historia que erigía próceres y villanos, pero que
intentaba dar un sentido único al torrente de acontecimientos que se sucedieron
desde mayo de 1810. Como bien definió Eric Hobsbawm, se trataba de inventar una
tradición unificadora para una sociedad en plena formación y atravesada por
múltiples contradicciones”
Intentamos contribuir
con la formación de un espacio de educación teniendo en cuenta las diferentes
historias de los protagonistas. Solamente asi podremos construir el Chaco que
tanto soñamos y que tanto merecemos. Un Chaco Intercultural con todas las voces
presentes.
Escrito por : Almiron,
Adrian Alejandro (Subsecretaria de Educacion
Intercultural Plurilingue) y Rios
Solis, Javier (Subsecretaria de Educacion Intercultural Plurilingue )